Cuando se hundió en la oscuridad de la habitación de su hija, Don Juliaco sintió de pronto cómo los nervios se esfumaban y una suerte de emoción violenta se apoderaba de todo su cuerpo. Ahora sólo quería probar las voluptuosidades que le esperaban en la cama de la nueva señorita La Paz.
El golpe certero asestado con la llave inglesa que había sacado de su caja de herramientas fue suficiente para dejar a su hija inconsciente. La emoción de estar en medio camino de lo que tanto había estado deseando estas semanas le hizo entrar en una suerte de inconsciencia de la que sólo pudo salir cuando se encontró en el sótano de su casa con su hija maniatada a una silla, todavía fuera de sí. En ningún momento, al parecer, la erección que tenía desde el momento en que ingresó a la habitación de su hija se había alterado, y su pene seguía empujando hacia afuera la tenue tela de sus piyamas. No hacía más que frotarse las manos mientras pergeñaba la forma en que abordaría ese cuerpo hecho de carnes firmes y frescas, como recién sacadas de un gimnasio. Poco a poco se fue acercando a los muslos de miel que no había dejado de anhelar esos días y, mientras se arrodillaba, todos sus sentidos se abrían en espera del ansiado primer contacto. Con su olfato comenzaba a sospechar el ambiguo aroma de las carnes vivas que se ocultaban debajo del felpudo que hacía de señal de bienvenida y fungía como signo de invitación a disfrutar de esos tesoros escondidos. Podía discernir ya ese espeso olor que manan a veces las zonas de mar y que tiene la intensidad suficiente para empapar por largo tiempo el interior de la nariz. Esa fetidez dura que suele mezclarse con los perfumes femeninos sin nunca poder ocultarse; esa hediondez que surge tanto del inexpiable deseo como de las materias urinarias y bacteriales allí acumuladas; ese tufillo a pez que nos asegura que estamos en las puertas del placer y la voluptuosidad. Con ambiciosa vehemencia, y ya sin ningún control sobre sí mismo, Don Juliaco zambulló su rostros en medio de las piernas de su hija y comenzó a buscar con su lengua las carnosidades frescas del coño.
Con el embate de los aromas y el ímpetu de su acometida no se dió cuenta de que su hija había ido recuperando la consciencia, hasta que escuchó, por encima de su cabeza: "¡Carajo, papi, qué haces!"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

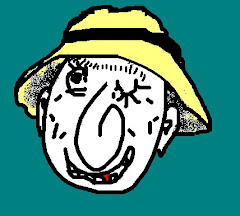



No hay comentarios:
Publicar un comentario